- Título: Qué entendemos por entender la poesía
- Autor: Alberto Cubero
- Editorial: Escolar y Mayo, 2017, 88 pp., 10 euros
 La poesía resulta indisociable de la actividad poética. Al contrario de lo que sucede con otros afanes humanos, en los que la teoría se escinde o puede escindirse de la práctica de muy diversas –y en ocasiones malversadoras– maneras (véase, por ejemplo, la política), en la poesía se da un extraño y original encuentro entre el creador –el poeta– y su creación. Este movimiento de ida y vuelta, en el que quien escribe abre un horizonte nuevo de sentido, es impracticable sin que medie entre ambos un limes por superar. Ya nos puso Hölderlin sobre la pista cuando definía la figura del poeta como aquel que, situado frente al Absoluto, es capaz de abordar la distancia que separa las orillas de lo finito y de lo infinito. La poesía es, pues, el lugar donde mora, donde se siente y se hace sentir el límite.
La poesía resulta indisociable de la actividad poética. Al contrario de lo que sucede con otros afanes humanos, en los que la teoría se escinde o puede escindirse de la práctica de muy diversas –y en ocasiones malversadoras– maneras (véase, por ejemplo, la política), en la poesía se da un extraño y original encuentro entre el creador –el poeta– y su creación. Este movimiento de ida y vuelta, en el que quien escribe abre un horizonte nuevo de sentido, es impracticable sin que medie entre ambos un limes por superar. Ya nos puso Hölderlin sobre la pista cuando definía la figura del poeta como aquel que, situado frente al Absoluto, es capaz de abordar la distancia que separa las orillas de lo finito y de lo infinito. La poesía es, pues, el lugar donde mora, donde se siente y se hace sentir el límite.
Es así como, en palabras de Derrida, “no hay poema que no se abra como una herida”, como un espacio que, lejos de tener que ser llenado, ha de ser conservado y alimentado. La poesía puja por preservar tales recovecos que el poema dona. Por eso, como apunta Alberto Cubero en los primeros compases de Qué entendemos por entender la poesía, “en el lenguaje poético no se da comunicación, sino revelación”, y facilita, asimismo, la aparición del contexto donde se produce “el encuentro del ser humano con el misterio de su existencia, de la existencia”.
La obra de Cubero resulta interesante por varias razones. En primer lugar, porque restituye la poesía como promontorio desde el que cuestionar la realidad. Un cuestionamiento que no tiene que ver con anquilosados métodos filosóficos o con farragosas técnicas lógicas, sino más bien con un destino, con una sensibilidad que se patentiza en un hacer muy determinado: la creación poética y la lectura de poesía. Como él mismo sugiere, “la poesía propone al lector un crecimiento a nivel reflexivo, una indagación del sujeto en su interior”. La poesía endereza el timón del alma y crea individuos con “criterio y corazón”, individuos “no manipulables”.
He aquí el nudo gordiano de la tesis defendida por Cubero: la poesía es, ante todo, un quehacer relacionado con lo político, con lo común, con el escenario donde tienen lugar los asuntos humanos. Algo que, a su juicio, resulta “intolerable para los poderes hegemónicos de las sociedades democráticas actuales, que sin embargo deberían favorecer el crecimiento integral de sus ciudadanos”. Y concluye con una constatación: “Es muy triste ver cómo, aún hoy en día, la poesía es denostada en los planes de estudio y en la oferta cultural institucional”.
Como puente entre lo individual y lo social, la poesía, en su faceta política, insta a crear senderos por los que deambular críticamente, invitando a habitar el mundo de forma que ninguna autoridad pueda superar el tribunal del sí mismo. La poesía evita, sostiene Cubero, que seamos sometidos “a un grado de tensión y preocupación” tal que no nos permita disponer del “espacio reflexivo y emocional necesario para crecer como seres humanos”. La poesía, como integradora del corpus artístico, permite que nos mostremos “desnudos”, en un proceso que autentifica y saca a relucir nuestras más hondas potencias en su grado más puro: es decir, en libertad.
Una libertad a la que se teme y a la que nos empujan a temer, como si de un fantasma aterrador se tratara. La poesía, lejos de amansar espíritus, los revuelve, enturbia y cuestiona, apartándonos del estado vegetativo en que nos sitúa la sociedad tecnocapitalista. Es ella la que invierte la pereza intelectual y nos impele a actuar por la obtención de un mundo mejor, más sincero, más comprometido, más poético: esto es, más creador. Y es que, escribe Cubero, uno de los objetivos fundamentales del poder es el de “acabar con la singularidad del ser humano, que sea disuelto en una masa que reproduzca al unísono los mismos enunciados, los mismos dogmas y prejuicios, las mismas palabras vacías de contenido”. Por ello se esquilman tan desaforadamente los planes de estudio de las Humanidades y las Artes, con la intención –señala un tajante Cubero– de “crear analfabetos emocionales e intelectuales” y debilitar todo “lo que contribuya a expandir la capacidad de los individuos para conmoverse, para encontrarse con lo más auténtico de ellos mismos, para reinventarse y reinventar su visión del mundo, todo lo que potencie la vertiente reflexiva y crítica de la persona”. El objetivo, a juicio del autor, no es otro que el de eliminar el saber y su origen, hasta quedar todos ciegos, desorientados, inermes.
La obra de Cubero alberga el inapreciable mérito de devolver a la poesía su faceta social. Estamos tan tristemente acostumbrados en las sociedades occidentales a delegar la fuerza decisoria del pueblo –la soberanía nacional, concepto en otro tiempo tan fundamental– en los partidos políticos de turno que la noción de participación social en lo político se nos antoja lejana y, de hecho, no hay quien duda en denunciarla como una suerte de irrupción violenta en contra del denominado sistema “democrático”, tantas veces invocado y ya acaso desgastado o caducado. Muy al contrario de lo que suele pensarse, el Romanticismo –movimiento de franca raigambre poética– siempre estuvo fuertemente comprometido con el aspecto social de la realidad. Lamartine escribía, por ejemplo, en sus Recueillements: “Luego mi corazón, insensible a sus propias miserias, / se extendió más tarde hasta los dolores de mis hermanos”. Las revoluciones trabajadoras de 1830 y 1848 agitaron con fuerza toda Europa, y los grandes estandartes de la cultura alemana, pero sobre todo los de la francesa, no dudaron en dar pábulo a las justificadas esperanzas despertadas por una nueva conciencia de grupo que se mostraba por entonces floreciente y repleta de fulgor: frente al patrón o socio capitalista nacía la figura del asalariado.
Una nueva enfermedad nos brindan los tiempos actuales, en opinión de Cubero: la del capitalismo salvaje: “a más objetos, menos relación entre los sujetos. Tanto la necesidad de objetos como la conexión que se establece con ellos se torna más peligrosa cuanto más asociada está a la sensación de poder, al goce perverso de dominación sobre los otros, a la posibilidad de tener al otro sometido”, denuncia el autor.
La libertad debe mostrarse no sólo en el arte, sino también y sobre todo en la sociedad, allí donde el verbo fundamental es el de compartir, el de con-vivir. Víctor Hugo se ganó el respeto del pueblo francés y lo consideraron como a uno de los suyos. Unos luchaban en las calles; otros, en la soledad de su cuarto, lanzaban como puñales obras que desacreditaban públicamente los desvaríos de la corona y las injusticias sufridas por gran parte de la sociedad. Un punto que Víctor Hugo comparte con el Dostoievski de Pobres gentes y con el Tolstoi más maduro, el de las Confesiones.
“La poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes”, escribía Gamoneda, a quien Cubero cita al final de su libro, que se cierra con una abierta y sincera invitación a leer poesía, casi una arenga: “No tenga miedo. Sea valiente. […] La cobardía sale cara, siempre. El poema es uno de los caminos más interesantes y hermosos para abordar el conocimiento de uno mismo. Del mundo. Para que aflore lo no sabido. El misterio. Lo siniestro. Para que se dé una aproximación, en mayor o menor medida, a una verdad”.
Qué entendemos por entender la poesía encierra un coraje desbordado en lo general (por qué recuperar la poesía como objeto teórico) y en lo particular (la poesía como instrumento originariamente político), sin olvidar aspectos más filosóficos, complejos, filológicos, hermenéuticos y polémicos. Una concentrada obra que invita a trazar una genealogía de la poesía pero que, lejos de quedarse en los estrechos pasillos de la abstracción, desciende a los infiernos humanos y empuja a tomar la actividad poética como una cima desde la que ensayar un nuevo tipo de biografía: la vida poética en libertad.
Carlos Javier González Serrano
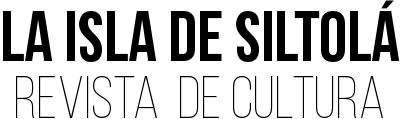










No hay ningún comentario