(Prólogo de Tomás Néstor Martínez y apuntes críticos de Juan Manuel Molina Damiani)
Bartleby Editores, Madrid, 2015, 156 pp.
 Pasó 2015 con una de esas efemérides desapercibidas para la industria de los semanales: el cincuenta aniversario de la publicación de La ciudad, poemario con el que un jovencísimo Diego Jesús Jiménez alcanzó el premio Adonáis en 1964. Oportunísimamente, la editorial Bartleby lo ha reeditado bajo el trabajo ecdótico de Juan Manuel Molina Damiani, que ha cotejado cuidadosamente los poemas inicialmente presentes en el volumen de la colección “Rialp” con las versiones que el añorado poeta acabó dando por definitivas en esa turbadora experiencia poética, siempre abierta e inconformista, al acecho de soluciones acaso más transparentes con lo que la vida iba derogando e incorporando en su exigente y poliédrica escritura. Abre la edición un hermoso trabajo a modo de glosa de Tomás Néstor Martínez. Cabe, en justicia, con motivo de este aniversario, citar la antología consultada que bajo el título Ver lo impensable la Universidad Popular José Hierro editó en noviembre de 2015 en su prestigiosa colección poética.
Pasó 2015 con una de esas efemérides desapercibidas para la industria de los semanales: el cincuenta aniversario de la publicación de La ciudad, poemario con el que un jovencísimo Diego Jesús Jiménez alcanzó el premio Adonáis en 1964. Oportunísimamente, la editorial Bartleby lo ha reeditado bajo el trabajo ecdótico de Juan Manuel Molina Damiani, que ha cotejado cuidadosamente los poemas inicialmente presentes en el volumen de la colección “Rialp” con las versiones que el añorado poeta acabó dando por definitivas en esa turbadora experiencia poética, siempre abierta e inconformista, al acecho de soluciones acaso más transparentes con lo que la vida iba derogando e incorporando en su exigente y poliédrica escritura. Abre la edición un hermoso trabajo a modo de glosa de Tomás Néstor Martínez. Cabe, en justicia, con motivo de este aniversario, citar la antología consultada que bajo el título Ver lo impensable la Universidad Popular José Hierro editó en noviembre de 2015 en su prestigiosa colección poética.
Cumplido ya el itinerario biográfico y poético de su autor tras su fallecimiento en septiembre de 2009, La ciudad es un libro que se ha acabado revelando fundamental en la obra de Diego Jesús Jiménez y en el devenir de la poesía española de los últimos cincuenta años. Bajo la común descalificación, por parte de la crítica, de escrituras “oscuras”, este libro acabó compartiendo el infortunio historiográfico de obras como Libro de las alucinaciones (1964), de José Hierro, y otras anteriores ―Sublevación inmóvil (1959), de Antonio Gamoneda, Profecías del agua (1954), de Carlos Sahagún―, dentro de lo que será considerado hegemónico ―desde las celebradísimas propuestas del realismo social a los epígonos de Aleixandre, pasando por lo que será la escuela catalana―, y por cuya inocuidad civil, pienso, acabarían decantándose los círculos académicos que modularían la transición cultural de la dictadura a la democracia y los años posteriores. No es, por tanto ―en mi opinión―, casual que la recuperación y puesta en valor de todas ellas nunca haya gozado del abrazo intelectual merecido: las hermenéuticas de carácter visionario que operan en la incertidumbre de lo real frente a la identidad del arte posmoderno con el relativismo realista dominante han encerrado siempre un gran peligro para los encubridores de aquel cambalache aperturista: la reconstrucción estética de la memoria civil que acabó siendo abrigo de los años calientes del cambio de régimen. Bien como ejercicio de revisionismo neoliberal que está olfateando en la degeneración del pensamiento poético ciertos signos de agotamiento y mediocridad, bien como apuesta totalizadora con el loable propósito de reunir los cromos que faltan en el álbum poético de las últimas décadas, se hace conveniente además saludar la aparición ahora de esta edición bajo algunas consideraciones que se sumen a las ya dichas en su momento.
La ciudad es una obra fundacional, en tanto ensaya, a diferencia de las propuestas de sus coetáneos ―e incluso de lo que a priori puede considerarse una poética hermanada con la del Claudio Rodríguez de Don de la ebriedad―, lo que acabará marcando su escritura por un misterio cargado de referentes emocionales cuyo vitalismo es siempre anuncio de desposesión: desposesión que es, a su vez, anuncio de vida con su sola capacidad de ser aprehendida en la poesía. Pudiera ser esta una de las claves cuya lectura, no sé si interesadamente y evaporando su razón más entrañable, ha descuidado cierta crítica pasada y presente en su acercamiento a estos poemas y que les confiere un carácter extraordinariamente político y extraordinariamente actual: la atmósfera asfixiante que delimita el universo experimental de La ciudad: la ansiedad de quien ha de construir su proyecto vital en un escenario esclerotizado por el miedo, levantado sobre una tranquilidad falaz, donde la pureza solo se deja conceder ―nunca atrapar― bajo el aire que rehabilita en la conciencia su naturaleza interrogatoria. «¿Por dónde resistir, / sacrificar el paso / hacerme cuenta de su enorme renuncia?», «¿Quién / elevará el silencio en tanto ruido?», «Mirad, mirad las piedras / de mi ser; en qué alabanza me sostienen, / con qué duro trasiego estoy soñando».
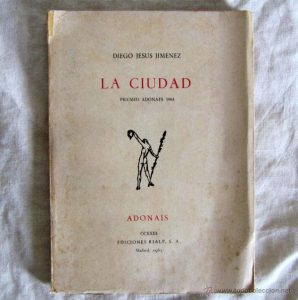 Diego Jesús Jiménez solía defender la escritura poética como lenguaje de la anticipación. Anticipación contra la ansiedad de lo que el porvenir soñado presenta como abolición: «Hoy quiero ver qué duelo / se abriría sin máscara». Anticipación como apartamiento estético de quien no se deja corromper por la fiesta, por el mandato de las mansedumbres en tiempos de durísima intemperie moral y cuya hermenéutica se nos revela capital para manejarnos ante la grave ambigüedad que encierra definitivamente el progreso: «Hoy me he visto a mí mismo como en sueños, / siendo la fiera, la oscuridad, el resumen del circo, siendo / el vagabundo, el héroe, el hombre sólo / espectador y dócil». Anticipación como ritual donde la ensoñación poética se convierte en la única posibilidad para que la realidad acabe alcanzando su sentido, el frágil consentimiento de su existencia histórica, por difícil y hermético que resulte el canto difractado desde el recuerdo. Y anticipación que es música fragmentada porque la memoria del deseo llamada a sostener su lenguaje y su compás no satisface el hambre que origina aquella invocación primitiva. Involuntario y febril, profundamente revolucionario: así se recorre, abducido en su «grave penitencia», el paraíso acuático ―solitario― de La ciudad, donde la salvación de la memoria trae invertida su polaridad a través de quienes serán sus verdaderos artífices: las brujas, los segadores, los organistas, los arruinados, los amores prohibidos: los desautorizados por la razón dominante de nuestro fascismo doméstico, rural. Desolado paraíso donde se fragua la militancia de un poeta que, dicho sea de paso, no va a caer en el transfuguismo de los que acaso esperaban la muerte del dictador no con otra quimera ideológica que la liberalización de los negociados culturales.
Diego Jesús Jiménez solía defender la escritura poética como lenguaje de la anticipación. Anticipación contra la ansiedad de lo que el porvenir soñado presenta como abolición: «Hoy quiero ver qué duelo / se abriría sin máscara». Anticipación como apartamiento estético de quien no se deja corromper por la fiesta, por el mandato de las mansedumbres en tiempos de durísima intemperie moral y cuya hermenéutica se nos revela capital para manejarnos ante la grave ambigüedad que encierra definitivamente el progreso: «Hoy me he visto a mí mismo como en sueños, / siendo la fiera, la oscuridad, el resumen del circo, siendo / el vagabundo, el héroe, el hombre sólo / espectador y dócil». Anticipación como ritual donde la ensoñación poética se convierte en la única posibilidad para que la realidad acabe alcanzando su sentido, el frágil consentimiento de su existencia histórica, por difícil y hermético que resulte el canto difractado desde el recuerdo. Y anticipación que es música fragmentada porque la memoria del deseo llamada a sostener su lenguaje y su compás no satisface el hambre que origina aquella invocación primitiva. Involuntario y febril, profundamente revolucionario: así se recorre, abducido en su «grave penitencia», el paraíso acuático ―solitario― de La ciudad, donde la salvación de la memoria trae invertida su polaridad a través de quienes serán sus verdaderos artífices: las brujas, los segadores, los organistas, los arruinados, los amores prohibidos: los desautorizados por la razón dominante de nuestro fascismo doméstico, rural. Desolado paraíso donde se fragua la militancia de un poeta que, dicho sea de paso, no va a caer en el transfuguismo de los que acaso esperaban la muerte del dictador no con otra quimera ideológica que la liberalización de los negociados culturales.
Asomado a una edad impropia, este poemario nace atravesado por las convulsiones del joven que marcha de Priego al Madrid de los sesenta con la urgencia de afrontar dos circunstancias trágicas: una, la inesperada pérdida del padre; y otra, hacerlo bajo el poderoso vértigo suicida de la oscuridad que fue y es signo del que tiene que sobrevivir a la sociología urbana de un franquismo que ya ha colonizado el modo de vida de los españoles con la impunidad de la costumbre y los desahogos de la clandestinidad. Constructo de lo que será su profunda militancia ética, el poema no es en Diego Jesús Jiménez lenguaje que somete a la conciencia sino conciencia que somete el escrutinio de las palabras que han de reconstruir la imaginería musical nacida de la tensión entre deseo y realidad. Entre vida y memoria. Entre compromiso vital e impostura política: «Pasan / los hombres ―silencio―, pasan unos tras otros con su oscuridad, con su miedo cargado a las espaldas, / con las espaldas proyectando cansancio sobre su corazón, / sangre perdida.»
Aparece ahora La ciudad, y aparece, por lo dicho, en un ecosistema ciertamente enrarecido, acaso con otros protagonistas en el ejercicio administrativo, pero que certifican la poderosa certidumbre ética ―su angustiosa tragedia― que va iluminando, con cada sintagma, las cuatro rondas en que se divide el poemario. Domesticadas ya las hermenéuticas, los lugares que deben o no ser objeto de visión, por la crítica tecnocrática, creo que este libro viene a interrogar el modo en que los jóvenes ―y no tan jóvenes― poetas operamos con la brújula de lo trascendente a la hora de sustanciar la belleza: cómo extraer poesía de la precariedad sobre la que se sustenta la vida en todos sus órdenes y con qué lenguaje. Lenguaje, sí, pero no el que nace ignorando las imposiciones que acorralan también hoy a nuestro debilitado registro vital, político, moral. No el que, acomodado en los moldes de la misma arquitectura ética que circunda la ideología del consumo, creyéndose a salvo de la retórica de los inmovilismos reaccionarios, acaba quedándose en mero lenguaje, con un valor acaso escapista, desenganchado de los sentidos que han de levantar su verdadera revelación, confundiendo los nutrientes con los que alcanzará su significado el referente percibido por los sentidos que detonan el proceso de escritura y que en nuestro poeta no opera bajo ninguna suerte de engaño conceptual: «pienso qué dura ruina se levanta, / qué maleficio rompe / el único quehacer de nuestra sangre.» Recupero lo que decía el propio Diego Jesús Jiménez: “El poeta lo que necesita son palabras vividas, no cualquier palabra, Las palabras deben ser palabras vividas por ti. […] Necesitas tus palabras, esas con las que has convivido. Somos lenguaje, no somos otra cosa, y aquello que tú eres es lo que surge luego en el poema: la palabra, el vocabulario, las imágenes en las que tú consistes. Muchas veces no eres consciente de esto hasta que no sucede el poema.”
No me cabe la menor duda de que la Historia corregirá nuestros interesados errores de óptica, serviles con las pequeñas vanidades de casino del presente, pero irrelevantes para el escrutinio del porvenir. La obra de Diego Jesús Jiménez acabará soportando la gran bofetada del paso del tiempo como lo que es: canto visionario de resistencia íntima: la gramática que desvela lo que no se nombra ni puede ser alcanzado por otros lenguajes, entroncada, sí, a alguna clase de mística ―y hubiera tal vez en este sentido hablarse de la conducta poética del de Yepes― pero en línea con el magisterio de Rimbaud: poesía que sólo nace cuando la vida es sometida al gran desarreglo de los sentidos al que está condenado el hombre moderno si contempla con valentía los paisajes abolidos de su inocencia. «Si volviese a la casa, negaría la paz». Volver a la casa del origen, “La casa” ―del fragmento V de “Ronda del hombre”― que tanto gustaba leer en vida nuestro poeta, la casa sensorial cuyo primitivo fulgor acabará iluminando el resto de la obra de nuestro poeta hacia su arrebatadora e incontestable oralidad. “La casa”: ese poema que fue escrito, según nos confesó en alguna comparecencia pública, mientras Franco mandaba festejar los veinticinco años de paz ―victoria―. “La casa”, la eterna casa «donde los tiestos ya no tienen la sangre de la flor», donde la regresión no pretende arqueologizar lo biográfico, sino, más aún, recuperar, restaurar, aquel origen en el que nuestra conciencia ensoñó ingenuamente sus grandes desafíos, ajenos aún al precio de nuestra existencia, a la dura e inasumible universalización de la barbarie que ha acabado imponiendo el dulce pensamiento neoliberal a la hora de explorar las jerarquías colectivas de la palabra deseo, de la palabra memoria.
Pedro Luis Casanova

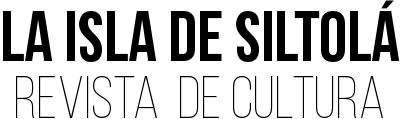










No hay ningún comentario